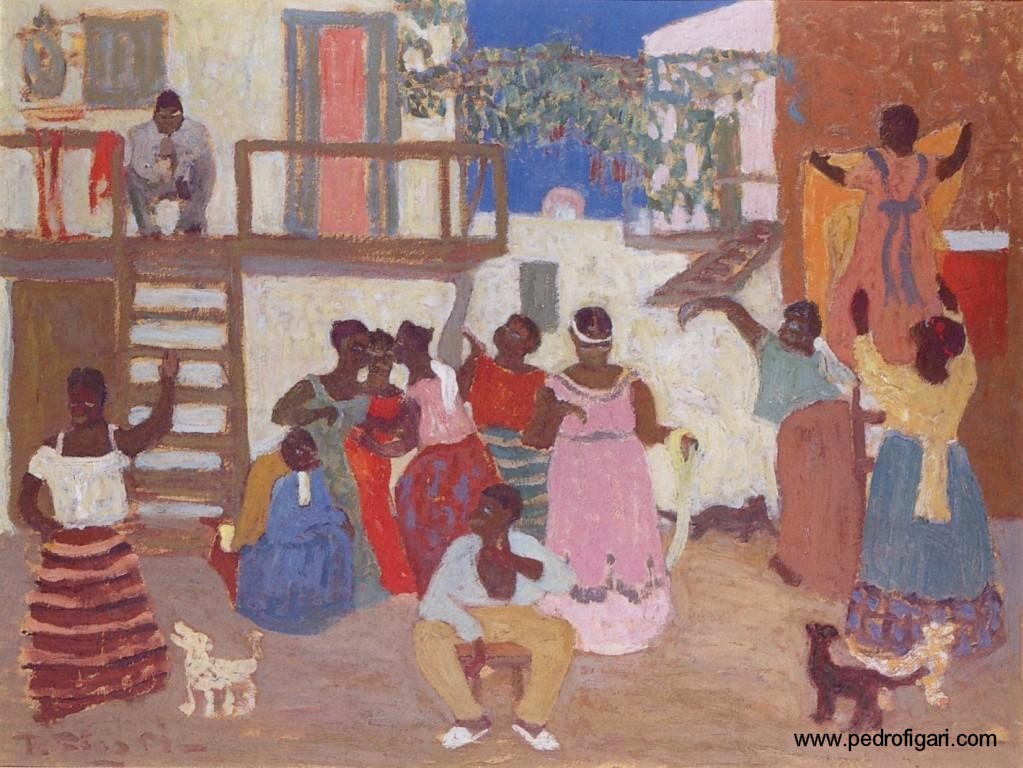Como todos los escritos de Marechal en cualquiera de sus géneros, el siguiente extracto que compartimos con ustedes abunda en símbolos y conceptos. La metáfora de la Patria como víbora es uno de ellos. En esta oportunidad, ilustramos con pinturas del maestro uruguayo Pedro Figari. No porque Marechal necesite ilustración (él pinta con las palabras) sino en un intento de asociar lo aparentemente disociado, de integrar lo artificialmente desintegrado. ¡Qué lo disfruten compatriotas!
El orden cronológico de las Dos Batallas, que voy siguiendo estrictamente ha obligado a incluir en esta segunda rapsodia los eventos que presencié yo mismo en la asamblea extraordinaria del club "Provincias Unidas" ubicado en Flores. Ocurrió al día siguiente de nuestro viaje sentimental por Saavedra, del que Megafón había vuelto con las manos vacías y yo roñoso de cadáveres poéticos.
El
mismo Autodidacta detrás de
sus fines, había pedido la convocación de aquel mitin o asamblea
en
su carácter de fundador y presidente honorario del club. Y
le fue concedida en atención a tres circunstancias favorables: el
día requerido
era un sábado, el conjunto folklórico musical de la institución
estaba sin compromisos; y la vieja Zoila, genio telúrico de las
empanadas,
tendría su franco semanal en el lavadero mecánico donde se ganaba
el pucherete.
Pedro Figari, "Criollos", Óleo sobre cartón 35 x 50
La fundación del club, en el año 1948, había tenido como fin el agrupamiento de los hombres y mujeres provincianos que se trasladaban a Buenos Aires atraídos por su desarrollo industrial. Como "notable" del barrio, Megafón había intervenido en el delineamiento de los estatutos que otorgaban al club, prima facie, la naturaleza de una mutualidad de socorros. Pero al Autodidacto, que ya tenía sus bemoles, esperaba otros frutos de la nueva institución: era evidente que los "cabecitas negras", en sus migraciones a la ciudad estaban desertando los verdores de la égloga por el gris abstracto de las máquinas fabriles; y corrían el riesgo de perder algunos valores que Megafón consideraba inalienables en el ser nacional, según una "economía patriótica" de su intelección que aplicaría él a sus batallas en los términos más rigurosos. Justo es decir que el club "Provincias Unidas", fiel a tales inquietudes, logro abundantemente la preservación de aquellas frescuras autóctonas, hasta el punto de que algunas noches el zapateo de los malambos y el vocerío de las chacareras dio a los habitantes de Flores la sensación muy viva de que se hallaban en un carnaval de Jujuy o en una "trinchera" de Santiago del Estero. El club se había instalado en un antiguo caserón de Flores con sus dos patios de baldosas y su huerta en el fondo. Las actividades públicas tenían su escena en el primer patio, donde un gran toldo verde aseguraba el curso regular de las asambleas o de los bailes contra los rigores del tiempo. Más íntimo, el segundo patio, al que daban la cocina y el "museo" del club, se adornaba con un horno rústico y una gran parrilla destinados a las bucólicas regionales: el "museo" atesoraba lazos y boleadoras, mates y estribos, ponchos y alfarerías donados por entusiastas contribuyentes. En cuanto a la huerta del fondo, se componía de algunos durazneros e higueras a cuyo amparo, en ciertos festivales nocturnos, parejas encendidas concretaron idilios cuya raíz folklórica se nutría en la quebrada de Humahuaca. Sin embargo, aquellas euforias tuvieron un menguante en 1955, no bien la contrarrevolución llamada "libertadora" embarcó a los cabecitas negras en otros cuidados. Y fue por aquel entonces y en aquel ambiente social cuando Megafón expuso en asamblea su descubrimiento de una Patria en forma de víbora.
Pedro Figari "Baile criollo en la meseta" Óleo sobre cartón 50 x 70
—Abuelita
—le dije—, hay aquí un olor de sebo que voltea. —De
grasa, hijo, y no de sebo —me corrigió la vieja, cuyas narices
venteaban
con delicia las frutas de su olla—. Peor es el tufo a mugre del
lavadero.
Estudié
las arquitecturas de empanadas que Zoila iba levantando en
fuentes de latón. Y canté para regalo de sus oídos, en una
reminiscencia
pampeana:
De
las aves que vuelan,
me
gusta el chancho;
de
las flores del campo,
las
empanadas.
Pedro Figari "El gato", Óleo sobre cartón, 62 x 82
—Padre,
¿no será el folklore un batracio anacrónico de color aceituna?
—Hijo
mío —le respondió el calvo—, desconfía de los hombres que usan
guitarras con fines demagógicos. La guitarra patea si le tocan la
verija sensible.
—No
he de olvidarlo, padre —asintió el melenudo en tono reverente.
Sin
decir más, uno y otro se dirigieron al primer patio. Y hube de
seguirlos,
no sin preguntarme qué harían en el club y en aquella tarde
señalada
esos dos feos hijos de la incoherencia. En el primer patio, subido
a la tarima de los músicos, ya estaba Megafón ante una cuarentena
de hombres y mujeres terrosos allí reunidos como por una fatalidad
que no
discernían ellos en su frescura: la empanada y el vino de una
segunda vuelta general habían dejado chispas en sus ojos y
grasitudes en sus dedos.
Me ubiqué junto a Megafón, y vi que a su frente y derecha los tres
estudiantes
aguardaban ya con entrecejos críticos, y que a su izquierda y
frente hacían lo propio los dos fantoches que yo había sorprendido
en el
museo del club.
—Oiga
—le susurré a Megafón—, ¿quiénes podrían ser esos dos
mamarrachos?
—El
dúo Barrantes y Barroso —me respondió el Oscuro.
— ¿Qué
hacen en la asamblea?
—Son
dos "agentes de provocación".
— ¿Quién
los manda?
—Los
traje yo mismo.
— ¡Tenga
cuidado! —le advertí—. No hay en ellos una sola molécula
de cordura.
— ¿Y
quién les pedirá cordura? —rezongó el Autodidacto.
Se
oyó al fondo una voz de tonada santiagueña:
—Si
alguien tiene que hablar —dijo—, ¡que hable! Y si no, ¡qué
vengan
los músicos! Tenemos frías las tabas.
Murmullos
y risas festejaron esa conminación a la oratoria o al bailongo.
Y Megafón, al advertirlo, alzó una diestra imperativa en reclamo de
silencio.
Pedro Figari "El escondido" Óleo sobre cartón 76 x 107
—Amigos
—empezó a decir—, o más bien compatriotas.
— ¡El
Jefe nos llamaba "compañeros"! —rezongó a la derecha
una tonada
correntina.
—Si
los llamé "compatriotas"—adujo Megafón— es porque la
idea de
Patria será el fundamento de mi tesis. Les enseñaron que la patria
era sólo
una geografía en abstracción, o algo así como un escenario de la
nada.
¿Y qué otra cosa podría ser un escenario teatral si no tiene
comedia ni
actores que la representen? La verdad pura es que nos movemos en un
escenario, que ustedes y yo somos los actores y que la comedia
representada
es el destino de nuestra nación. ¡Compatriotas, yo les hablaré de
un
animal viviente, de una patria en forma de víbora!
El
dúo Barrantes y Barroso cambió una mirada turbia entre su aspecto
calvo y su aspecto melenudo.
—Padre
—le dijo Barroso a su otra mitad—, ¿la patria de San Martín
no
merecería tener una bestia más decorosa que la representara?
-—
¿Cuál, hijo mío? —inquirió Barrantes.
-—Un
bruto de mayor alzada, por ejemplo el unicornio.
—Ahí
está el riesgo de acudir a las metáforas zoológicas —lo
aleccionó Barrantes—. Hijo, deberás abstenerte de la fauna:
muerde o no según
el viento que sopla en la llanura.
—Sí,
papá —dijo Barroso en su acatamiento.
Tras
haber escuchado al dúo con la benignidad que sólo se mama con
las ubres de la experiencia, el Oscuro de Flores explicó:
—Si
acudí a la víbora fue por tres razones convincentes. Primera: la
víbora es un animal del "suceder", como lo demuestra la
del Paraíso; y la patria o es una serpiente del suceder o es una
mula siestera.
— ¡Por
ahí cantaba Garay! —aprobó la voz anónima de alguien que sin
duda
entendía.
—Mi
segunda razón —prosiguió el Autodidacto—se basa en el hecho
de que la víbora tiene un habitat
muy extendido
en nuestro territorio, desde
la yarará de Corrientes hasta la cascabel de Santiago y la anaconda
de Misiones.
¡Faltan
las
de coral y de la cruz! —lloriqueó al fondo una tonada
quichua.
—Sin
embargo —añadió el Oscuro—, mi tercera razón es la que
importa. La víbora cambia de peladura: ¡se lo exige la ley
biológica de su crecimiento!
Estudió
a los asambleístas, para ver si columbraban ya el hilo de su tesis.
Pero halló las caras vacías como papeles en blanco.
—Tata
—se lamentó Barroso—, el orador nos ha demostrado sabiamente
que somos un país de víboras. Lo que no entiendo bien es el
intríngulis
de la peladura.
—Cachorro
—le dijo Barrantes—, la víbora y la papa son dos tubérculos
muy duros de pelar. ¡Júntate con los buenos!
—Así
lo haré, padre.
Como
asistente imparcial, entendí yo que al Oscuro se le iba la mano
en el simbolismo. Y el dúo, que actuaba como un radar, me lo
confirmó
de inmediato.
— ¡Padre
—sollozó un Barroso confundido—, si la última empanada
que comí no ha enturbiado mi razón, entiendo que la Cosmética es
un arte sin dignidad! Ya intentó inscribir a Matusalén en un jardín
de infantes.
— ¡Que
lo diga tu mujer! —asintió el calvo paternalmente.
— ¡Y
la tuya! —le agradeció Barroso.
En
este punto un conato de motín se insinuaba en la asamblea:
— ¡No
entendemos un pito!
— ¡Si
tiene algo que decir, que lo diga sin vueltas!
— ¡El
jefe nos hablaba derecho!
Y
aquí uno de los estudiantes, en cuyo rostro se pintaba el amarillo
inquieto
de la sociología, se dirigió al Autodidacto y le dijo:
—Señor,
no estamos en este mitin para escuchar un galimatías de
serpientes
ni los chistes de un bufón calvo y un bufón melenudo. ¡Señor
las
papas queman en la República!
Se
oyeron aplausos. Y el rostro del estudiante, al recibir aquel
imprevisto
calor de las masas, trocó su amarillez intelectual por cierto rojo
de combate. Pero Megafón sonreía, héroe curtido en cien mesas
redondas.
—En
primer lugar —aclaró—, el estudiante confunde un símbolo con un
galimatías. En segundo lugar, el dúo Barrantes y Barroso, aquí
presente,
no está integrado por dos bufones, sino por dos almas cuya
universalidad
ha devuelto al caos feliz de las ideas. En tercer lugar, las papas
queman en la República: si bien lo miran, las papas no existen aquí
de
ningún modo, ya que los infames acaparadores las han sustraído de
la
canasta familiar.
El
de Megafón era sin duda un golpe bajo. Y la canasta familiar, aunque
traída de los pelos, volcó a su favor el talante de la asamblea:
— ¡Muy
bien dicho!
— ¡Ahí
te quería, escopeta!
— ¡Igual
nos hablaba el Jefe!
La
pasión se traducía en un tumulto de voces elogiosas y un erguirse
de cabezas exaltadas; en el sector izquierdo se insinuó la primera
estrofa
de "Los Muchachos Peronistas". Quedaban al frente un
estudiante desvalido
y un Megafón con su victoria.
— ¡Padre
mío —se quejó entonces Barroso—, la masa me asusta en su
inconstante bailoteo!
—Pichón
—le dijo Barrantes—, una cosa es levantar la masa con levaduras
y otra cortar los tallarines. ¡Huye de la política, muchacho!
— ¿Qué
laya de insecto es la política?
—La
política es como el libro teórico de un cocinero literario: sólo
da recetas en perejil mayor.
— ¡Padre!
¿No estarás rayando en lo sublime? —admiró Barroso devotamente.
Pero
Megafón, que no se dormía en los laureles, insistió con sus
famosas
peladuras:
—Compañeros
—dijo—, si el cascarón ya denunciado es la causa
de todos nuestros males, ¿no habrá llegado la hora de ayudar a la
víbora?
Pedro Figari "Rosas y Quiroga" Òleo sobre cartón, 50 x 70
Pedro Figari "Rosas y Quiroga" Òleo sobre cartón, 50 x 70
—A
que largue su vieja piel.
—Denle
un buen palo en el lomo —aconsejó la tonada quichua—, y
el animalito dejará en tierra su pelecho de ayer y se irá
viboreando con las
escamas nuevas que le relucen.
Al
oír aquellas palabras, el Autodidacto sintió que lo invadía una
frescura
elemental.
—El
camarada santiagueño ha dado en la tecla —dijo—. Y si él tenía
su palo en Atamisqui, yo tendré aquí mis Dos Batallas.
— ¿Cómo
dos batallas? —inquirió el estudiante recién humillado.
—Una
terrestre y otra celeste —le aclaró Megafón.
Y
aquí Barroso no disimuló su escándalo:
— ¿Dos
batallas para un fácil tratamiento de la piel?
—rezongó entre
dientes.
—Hijito
—sentenció Barrantes—, la riqueza de medios ha obnubilado
siempre a la burguesía. ¡Oye, pichón!
—Estoy
oyendo.
—Respetarás
a los ancianos.
El
estudiante vencido se reponía de su derrota:
— ¿Dónde
se librarán esas batallas? —preguntó.
—En
Buenos Aires, naturalmente —le dijo el Oscuro.
— ¿Cómo
"naturalmente"?
—En
Buenos Aires están, como agentes activos, los defensores de la
vieja peladura. Y aquí les daremos batalla.
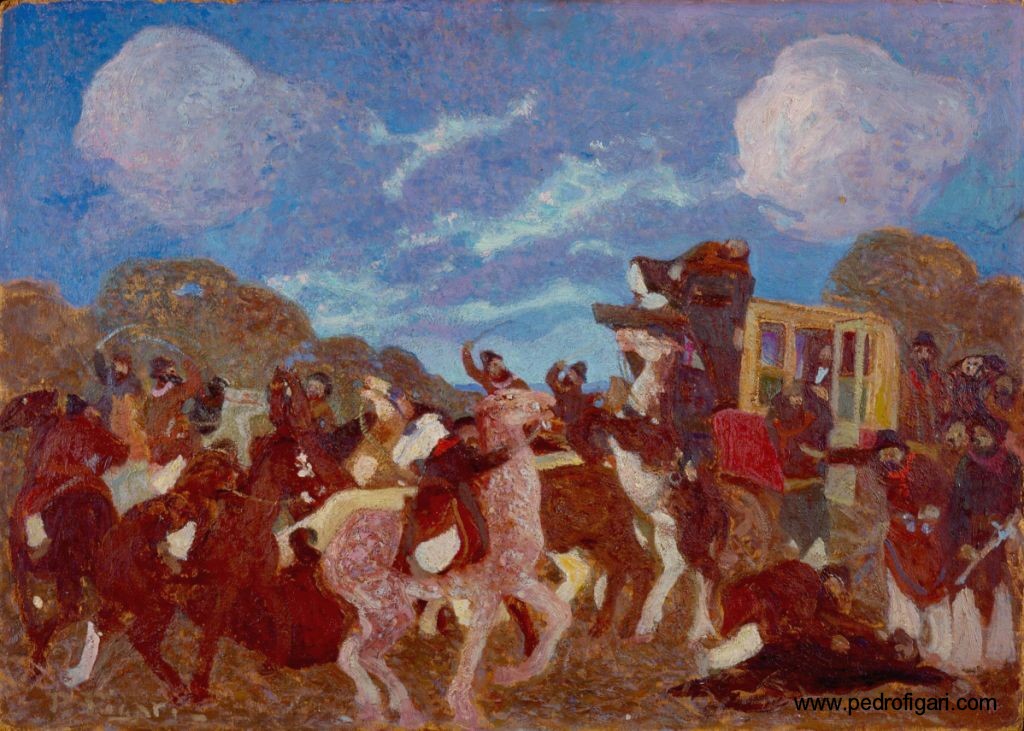 |
| Pedro Figari "Asesinato de Quiroga" Óleo sobre cartón 50 x 70 |
— ¡Otra
vez la cabeza de Goliath! —protestó, y su acento cordobés puso
en el aire una música nueva.
— ¿Se
refiere usted a la metáfora cabezona de don Ezequiel? —le preguntó
el Autodidacto.
— ¡A
ella me refiero! —exclamó el estudiante segundo—. Esta ciudad
es una cabeza monstruosa que se come a todo el país. ¡La cabeza de
Goliath!
¿Y el cuerpo de Goliath qué pito está tocando?
Era
evidente que la réplica del cordobés había hecho impacto en el
club.
— ¡Gran
Dios! —exclamó Barroso extasiado—. ¿No es un hijo de Córdoba
el que habla?
—Todo
buen cordobés —elogió Barrantes— es hijo natural de la
Elocuencia
dejada encinta por el Derecho Romano. ¡Cachorro, descúbrete
ante los tribunos!
Pero
voces descontentas estallaron otra vez: —
¡No entendemo ni jota!
— ¿Quién
es Goliath, un figurón de la oligarquía? —
¡Que se vaya Goliath, y que se lleve su cabeza de cornudo! — ¡Han
asesinado al federalismo! —tronó el cordobés—. ¡Esta ciudad
destruye!
Sereno
ante la tempestad, Megafón levantó su mano como si en ella tuviese
una batuta. Y dirigiéndose al de Córdoba, le dijo estas palabras en
las que la sensatez y la melancolía se daban un abrazo:
—Buenos
Aires destruye, pero sabe reconstruir lo que ha destruido.
¡Hablan de los porteños! ¿Dónde hallar un porteño en Buenos
Aires?
Tal vez en alguna botica de arrabal, o en la letra de un tango muerto
ya como las bocas antiguas que lo cantaban. Señor, haga usted un
censo
de Buenos Aires, y verá que los porteños estamos en minoría. —
¡No es verdad! —gritó el de Córdoba.
Pedro Figari "Cabaret" Óleo sobre cartón, 70 x 100
—Es
y no es verdad —intervino aquí el tercer estudiante—. Lo que
pasa
es que al orador se le fue la mano en la estadística.
— ¿Y
qué importan los hechos numerales? —dijo Megafón—. Lo esencial
es que las provincias llegaron, llegan y llegarán a Buenos Aires
como
a su centro necesario.
— ¿Necesario?
—rezongó el cordobés.
El
Oscuro lo miró de frente. Y luego dijo en un tono iniciático de
mala
espina:
—Don
Ezequiel intentó abatir la cabeza de Goliath. Y no lo consiguió,
¿saben por qué? Porque le faltaba la honda bíblica del muchacho
David.
Yo voy a defender el testuz del monstruo, sosteniendo esta verdad
que puede o no ser agresiva: mal que nos pese, Buenos Aires es por
ahora
y no sé hasta cuándo el único centro de universalización que
tiene
la República.
— ¿Universalización
de qué? —le preguntó el estudiante humillado.
—De
las esencias nacionales —afirmó el Oscuro—. En este centro, y
desde aquí, la nación se viene mirando en unidad, se universaliza y
t
rasciende.
Ante
doctrina tan abstracta, la asamblea entró en un silencio de no fácil
pronóstico: fruncían el ceño los estudiantes; las caras morenas de
los
asambleístas
no
revelaban emoción alguna, como si las desdibujase una
misma
incomprensión o un mismo aburrimiento. Hasta que Barroso,
tras digerir la enseñanza, rompió el encanto general:
—Padre
—confesó—, ese tribuno me ha ganado a su causa. ¿Dónde
podré hallar un water
closet?
—Hijo
—le contestó Barrantes aún ensimismado—, según la
geopolítica, un water
doset normal
debe hallarse en el fondo y a la derecha. ¿Para
qué necesitas un water
closet?
—Voy
a universalizar mis esencias —le confesó Barroso ya de pie.
— ¡Adiós,
cachorro! —lo despidió Barrantes no sin tenderle una piadosa
mano de bendición—. ¡Y cruza las calles por las esquinas!
El
mutis de Barroso pareció desatar el nudo harto endeble que venía
reteniendo a los integrantes de la asamblea. Rostros indecisos ya se
miraban
entre sí o se volvían hacia el segundo patio como si aguardasen
una señal; y algunos asistentes, en su audacia, se pusieron de pie
como
en un desafío.
— ¡No
se levanten! —les gritó el Autodidacto asistido ahora por el
tesorero
del club.
— ¡Por
favor, siéntense! —rogó el tesorero a los que ya desertaban la
platea.
Y quizás habrían logrado su objetivo si en
aquel instante, sobre la tarima
de los músicos, no se hubiera manifestado el ejecutante del arpa guaraní, el cual, al hacer correr sus
dedos en el cordaje, produjo un escalofrío de notas que recorrió las vértebras
de los asistentes. Al arpa no tardó en unirse un violinista del norte que rascó briosamente las
cuerdas en un chámame litoraleño. Varones y hembras, a ese conjuro, recogieron
las sillas plegables y las amontonaron contra las paredes, a fin de allanar el
campo a los bailarines que ya se juntaban en parejas. Desde el segundo patio, mujeres frutales
irrumpieron de súbito con fuentes de empanadas y artillería de vinos. Y detrás, presentes y ausentes a
la vez, descubrí
entonces a Barrantes y a Barroso que mordían sus empanadas como dos huérfanos,
y a la vieja Zoila que, con sus puños en las caderas, observaba y reía, madre
vetusta de los festivales.
Pedro Figari, "Decoración (Preparando el candombe) Óleo sobre cartón 60 x 80
Pedro Figari, "Naranjas y Azahares", Óleo sobre cartón 100 x 70
Texto extraído de: Marechal, Leopoldo (2008) Megafón o la Guerra. Buenos Aires, Seix Barral
Imágenes de pinturas de Figari extraídas de: www.pedrofigari.com
Imagen de Leopoldo Marechal extraída de: esabierto.blogspot.com.ar
Texto extraído de: Marechal, Leopoldo (2008) Megafón o la Guerra. Buenos Aires, Seix Barral
Imágenes de pinturas de Figari extraídas de: www.pedrofigari.com
Imagen de Leopoldo Marechal extraída de: esabierto.blogspot.com.ar





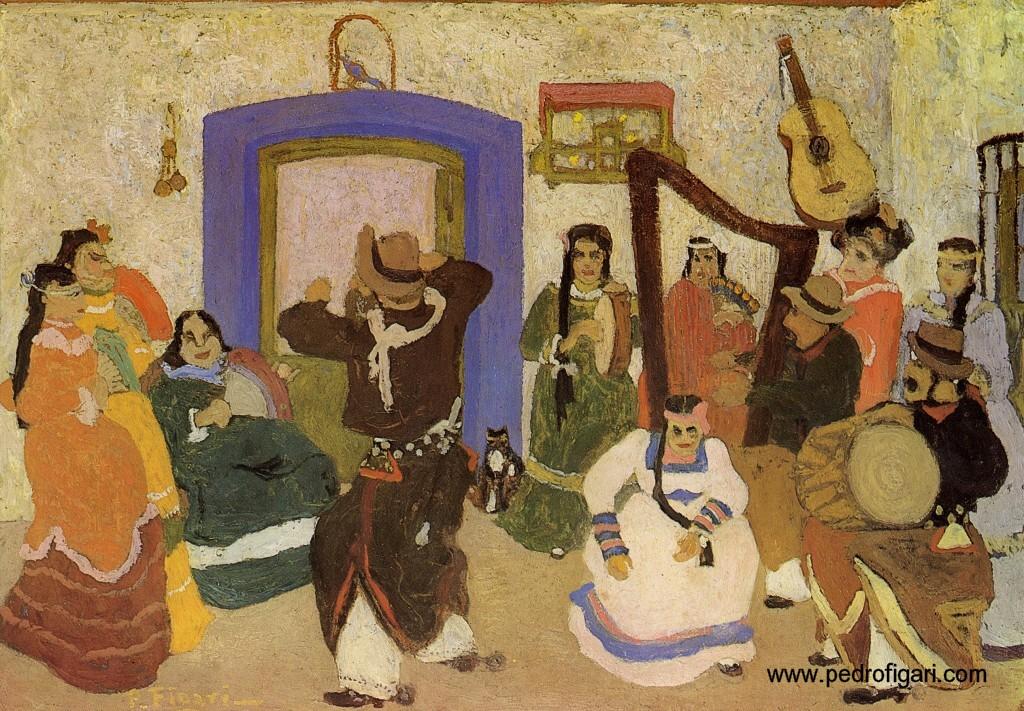
)%2044cc%20w.jpg)